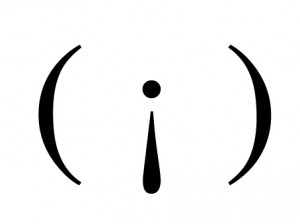lunes, 7 de octubre de 2013
"Parábola del trueque", relato de Juan José Arreola
martes, 22 de enero de 2013
Ideales del sexo
viernes, 29 de junio de 2012
Amor de hule
lunes, 22 de noviembre de 2010
Virtudes invaluables

lunes, 21 de junio de 2010
Inocentes palabras
 No puedo evitarlo. Cuando empiezo a hablar de escritores, siempre adquiero una figura corporal que, aunada a un tiple un tanto gangoso, suele sacar de quicio a más de uno. En aquella ocasión, charlando con esta mujer bellísima, chillaba yo con voluptuosidad acerca de La Cultura, El Estilo, La Forma, El Lenguaje, y pronto los grandes nombres comenzaron a salir de mi boca en ráfagas que descomponían ligeramente su exquisito peinado: Tolstoi, Joyce, Camus, Cortázar, Paz…
No puedo evitarlo. Cuando empiezo a hablar de escritores, siempre adquiero una figura corporal que, aunada a un tiple un tanto gangoso, suele sacar de quicio a más de uno. En aquella ocasión, charlando con esta mujer bellísima, chillaba yo con voluptuosidad acerca de La Cultura, El Estilo, La Forma, El Lenguaje, y pronto los grandes nombres comenzaron a salir de mi boca en ráfagas que descomponían ligeramente su exquisito peinado: Tolstoi, Joyce, Camus, Cortázar, Paz…Sin embargo, después de sorber con un ruidillo burbujeante mi taza de té, que para mi mala fortuna aún no tenía una temperatura bebible, la conversación recayó en Borges, con lo que todo pareció adquirir un aire sagrado en la cafetería. Me sentí, por decirlo así, en mi hábitat, como si estuviera destinado a oficiar una fastuosa misa: celebré lo inaprensible de su prosa, sus giros inesperados, la minuciosa búsqueda de las palabras, las indispensables referencias, y me entusiasmé tanto, que no dudé en lanzar abundantes loas a su “majestuosa envergadura”. Ella permaneció boquiabierta, embelesada, con unos ojos en los que de seguro se asomaban los secretos más profundos de los mares. Mas en cuanto hice la pausa para sorber nuevamente de mi té, después de que las últimas dos palabras quedaran resonando en el ambiente por algunos segundos, de pronto su semblante cambió: se sobresaltó y me observó con una especie de ofendida curiosidad, enseguida palideció y un segundo después estaba tan roja como las luces típicas de los lugares prohibidos. Antes de que pudiera seguir con mi panegírico, su palma ya se había estrellado en mi mejilla con un ruido como el que producen ciertas pistolas antiguas. A manera de limosna me dejó los restos de su perfume y un dramático “¡Cómo te atreves, el pobre…!” y de inmediato se alejó, llevándose con ella sus magníficas piernas.
Yo me quedé allí, por supuesto, sentado sobre mi culo como si nada hubiera ocurrido, dando vueltas con una cucharita al verdoso líquido que humeaba en mi taza y pensando en mil locuras que nada tenían que ver con el lugar en el que estaba. Un mecanismo de autodefensa, supongo. Por lo demás, a lo largo del par de horas que di vueltas con la cucharita a las diversas tazas que me llevó un camarero cada vez más enfurruñado, me fui convenciendo de que las palabras, aun aquellas que parecen más inocentes, en todo momento son acechadas por el sonriente demonio del malentendido.
lunes, 15 de febrero de 2010
Una tarde

13 de diciembre de 2003. Seguimos en Florencia. Estoy recostado bocabajo en la gran cama doble de nuestra habitación. Es uno de los pocos días soleados que nos han tocado en esta ciudad. Los postigos están abiertos de par en par, dejando ver al sol justo en medio de la ventana, aunque detrás de un tenue velo de nubes. El día es bello, cierto, pero me siento oscuro, lúgubre, como chapoteando en una nostalgia inexplicable y con unas ganas terribles de estar en cualquier otra parte o en cualquier otro momento. Al mismo tiempo escucho una vocecilla dentro de mi cabeza: “Que parezca que eres feliz de estar en Florencia…” Mas no puedo, de hecho no sé si en realidad se pueda, aunque cuando lo imaginaba creía que así sería, en automático.
Ahora ella está asomándose por la ventana, mirando hacia esa calle de la que surgen rumores cada tanto: algún perro que ladra, pajarillos que parecen discutir acaloradamente, árboles temblorosos, conversaciones lejanas de las que es imposible entender nada; quizá ella está igual que yo, quizá quiera algo más; lo cierto es que el sol ya se desplazó con esa prisa tan característica de los días de acá. De pronto escucho el silbido que anuncia que el agua está lista para convertirse en té. Y así se lo hago saber. Pero en cuanto escucho mis palabras, me parecen huecas, oxidadas, como si las hubiera sacado recién de una caverna. Mientras tanto, ella sigue allí: con su contorno resplandeciendo en dorado gracias al ángulo oblicuo del sol. Entonces siento que ese “algo” me arrastra nuevamente hacia otras partes...
Ella: Carajo, si tan sólo pudiera moverse de allí, hacer algo por sí mismo, pero no, sólo permanece acostado, sin moverse, cubierto con esa película de polvo, petrificado en la acción de reventarse un grano majestuoso situado en medio del desierto de su mejilla.
Él: Es tan fácil sentir tu aroma que a veces pienso que vivo y duermo con una flor, la cual se agita sin cesar gracias a los oleajes nocturnos...
miércoles, 24 de junio de 2009
Mirar la vejez
 Recuerdo los días en Florencia como un continuo roce de vientos. Desgastábamos los días caminando todo el tiempo por delante de esas escenografías tan apreciadas por los turistas, pero también por detrás de ellas, por barrios llenos de hombres desembarcados, a saber de cuántos años, desde diversos océanos. Los camiones, uno tras otro, más o menos justo a la hora que marcaban los letreros en el parabús. El río casi siempre generoso con sus reflejos, retratando a todo el mundo y a su vez dejándose retratar.
Recuerdo los días en Florencia como un continuo roce de vientos. Desgastábamos los días caminando todo el tiempo por delante de esas escenografías tan apreciadas por los turistas, pero también por detrás de ellas, por barrios llenos de hombres desembarcados, a saber de cuántos años, desde diversos océanos. Los camiones, uno tras otro, más o menos justo a la hora que marcaban los letreros en el parabús. El río casi siempre generoso con sus reflejos, retratando a todo el mundo y a su vez dejándose retratar.Ese día decidimos sensatamente que después de varias semanas juntos, no nos vendría mal un poco de tiempo a solas, y durante un puñado de horas trazamos garabatos distintos en el mapa de la ciudad. Me entretuve en una extraña librería ubicada en un sótano, crucé el Arno tres o cuatro veces, pero sólo una por el Ponte Vecchio; me perdí entre las callejuelas que se tejen detrás de Santa Croce y seguí caminando y caminando y caminando. Cuando mis pies al fin estaban hechos trizas, ya era noche cerrada, aunque apenas pasaban de las 6. Regresé a casa y ella ya estaba ahí, con los pies igual de destrozados que los míos, pero con una cámara en la que se apretujaba una cantidad inconcebible de imágenes. Entre lo que nos contamos mientras preparábamos la cena, de pronto dijo algo fundamental sin darse cuenta, como si sólo fuera una compra rutinaria de zapatos: "Por la mañana que subí al autobús, me llamó la atención un olor raro. Ya sabes que siempre me fijo en los olores. Entonces miré a mi alrededor, y me di cuenta de que estaba lleno de ancianos. Fue muy extraño, porque me sentí algo así como “inusual” en ese momento. No sé si me explico: era demasiada la vejez reunida en un solo sitio. Hasta me dio un escalofrío. De pronto me parecían máscaras grotescas que escondían algo que se estaba pudriendo en alguna parte…"
Ella continuó hablando de otra cosa, pero yo la miré y recorrí su cuerpo con la mirada: manos, pelo, piel, senos, piernas… y entonces metí de lleno un pie, por decirlo así, en el gélido río del tiempo. En ese momento supe que tendríamos que envejecer, ramificarnos de arrugas como árboles. Vi su culo, que por supuesto yo adoraba, y vi cómo se dirigía con una lentitud inexpugnable hacia el polvo, hacia la nada. Es decir, la vi como si ya no fuera, con una absoluta desolación de saber que serían apenas unos cuantos años de discurrir, bien o mal, por esta tierra.
Apenas una ráfaga.
Y no obstante, me dejó un residuo para la cotidianidad, porque ya no puedo contemplar a ninguna persona sin ver una vida alterna y fugaz al mismo tiempo: si son viejos no tardo en descubrir sus posibles rasgos en la niñez, en la adolescencia, la manera en que llegaron a tener el rostro de hoy; pero también me sucede al revés, y de esa forma veo en un niño los posibles rasgos que tendrá en el futuro, su avance hacia la madurez; en fin, infinidad de detalles que trascurren en unos segundos y que se disuelven y renacen con cada parpadeo.
Lo curioso es que con mi propio rostro no me pasa igual. Y es que voy entendiendo, no sin un vago sentimiento de terror, que cada vez se parece más al de mi padre...
sábado, 23 de febrero de 2008
Misoginia
"No son más que mentiras", dijo el escritor, después de mirarlo y dar una honda calada a su cigarrillo, "todo el mundo sabe que trato peor a los hombres".
jueves, 24 de enero de 2008
Vanas iluminaciones
[...] De golpe entiendo la entrañable especifidad de las mujeres. Sus coqueterías me divierten y descubro un sentido profundo en sus triviales ademanes y modismos. Si no las entendemos cuando se llevan una taza a los labios o se levantan la falda, no las entenderemos nunca. Sus almas discurren al mismo pasito trotón que sus deliciosos botines de tacón alto, y su sonrisa es dos cosas a la vez: una costumbre insensata y un fragmento de historia universal. Su arrogancia y escaso entendimiento resultan fascinantes, más fascinantes que las obras de los clásicos. Sus vicios suelen ser lo más virtuoso que existe bajo el sol, ¿y cuando montan en cólera y se enojan? Sólo las mujeres saben enojarse. Aunque ¡silencio! Pienso en mamá. ¡Qué sagrado es para mí el recuerdo de los instantes en que se enfadaba! [...]
Robert Walser, Jakob Von Gunten.