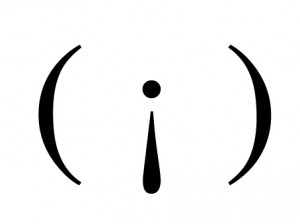viernes, 15 de febrero de 2013
Los mejores libros de 2012… según mi librero
martes, 22 de enero de 2013
Ideales del sexo
miércoles, 19 de diciembre de 2012
Pequeña biografía de Satanás
martes, 27 de noviembre de 2012
Desasosiegos
jueves, 1 de noviembre de 2012
Leer la mente
martes, 27 de septiembre de 2011
Buen inicio

sábado, 7 de mayo de 2011
Sobre la producción de elogios rimbombantes

Sobre la producción de elogios rimbombantes
La industria del elogio necesita modernizarse. El arte de elogiar es difícil, poco adaptado a la velocidad y magnitud que la moderna producción de elogios requiere. Hacen falta elogios mecánicos que, a diferencia de los comunes y corrientes, sean mecánicos de verdad: acuñados con máquinas.
¡Nada de pequeñeces cicateras! Sólo es justo un elogio absoluto. Y es fácil producirlo con el siguiente método:
Un solo y mismo elogio, convenientemente categorizado, se puede multiplicar en elogios infinitos, todos ellos únicos y absolutos. El método cumple la exigencia mecánica industrial (estandarización con un solo modelo) y las necesidades del caso particular, lo cual supera a Henry Ford con su Modelo T.
jueves, 17 de marzo de 2011
Páginas al azar

«¿Qué me importa que nadie lea lo que escribo? Lo escribo para distraerme de vivir, y lo publico porque el juego incluye esa regla. Si mañana se perdiesen todos mis escritos, sentiría pena, pero creo sinceramente que no sería una pena violenta y loca como cabría suponer, puesto que en todo eso iba toda mi vida. No es diferente, pues, de la madre que, muerto el hijo, meses después sigue ahí [?] y es la misma. La misma tierra que sirve para los muertos serviría, menos maternalmente, para esos papeles. No todo importa, y creo de verdad que hubo quien vio la vida sin una gran paciencia para con ese niño despierto y con gran deseo del sosiego de cuando ella, por fin, se haya retirado a descansar».
jueves, 23 de diciembre de 2010
Pasos
[1] Jerzy Andrzejewski, Las puertas del paraíso, Pretextos, 2004, p. 54
jueves, 23 de septiembre de 2010
Adicciones tardías

Es decir, adquirí el virus del lector irremediable que aún hoy me atosiga.
martes, 17 de agosto de 2010
Panadería de Pan...

Panadería de Pan
La nomenclatura de las calles ha sido siempre un problema urbano. En la naciente villa don Diego se propuso atacarlo. Y como había confusiones lamentables sobre todo lo referente a los nombres de las tiendas, dispuso que todos los negocios aclararan, mediante un letrero en la fachada, la especialidad de la tienda y el nombre del propietario.
El primero en obedecer fue el dueño de un cajón de lencería y miscelánea. Hizo pintar este rótulo: La Aurora de Leobino Jordán. Se venden listones de todos los colores y también verdes.
En una vinatería muy visitada, en la esquina de la Plaza del Hueso (local que hoy ocupa La Mensajera) se vendían, además, menudo, vísceras y guisadas menudencias para botana de los asiduos al copeo. Y el letrero que mandaron poner por una calle decía La Vida. Más abajo este rótulo explicativo que no cupo en un solo muro: Se vende hasta el ano, y a la vuelta, checer.
Días después don Diego citó al dueño de la panadería La Espiga Dorada y le impuso una multa de cuatro reales por no acatar debidamente la disposición. Abajo del nombre del establecimiento se leía Panadería de Pan. A don Diego causó verdadera indignación que el propietario hiciera mofa de su autoridad. Cómo éste alegara, que no decía de esa manera, el alcalde se trasladó a la panadería. El negocio estaba ubicado en la esquina de las calles Real y del Panteón. Efectivamente, en la primera se leía Panadería de Pan, y en la segunda, taleón Gómez.
Querella que terminó armoniosamente con el envío de don Diego de una canasta de fruta de horno.
Imagen: grabado de Alfredo Trejo
martes, 1 de junio de 2010
De los escritores medianos

Y asimismo, Benjamin apunta hacia el éxito inmediato como algo fundamental para la existencia del escritor mediano o secundario, ya que la influencia de los grandes no se podría medir con algo tan efímero como el éxito presente. Su influjo es sencillamente histórico y sólo se puede observar “a través de la lente de los siglos”. Ahora bien, 6 ó 7 años más tarde, en Ferdydurke, Gombrowicz da su propia opinión acerca de los escritores “medianos”, pero contrariamente a Benjamin, no les concede el amparo del contexto de una época, sino que les propina una paliza metafísica, la cual transcribo no sin un escalofrío:
¿En qué, pues, consiste la situación del escritor secundario, sino en un solo y gran repudio? El primer y despiadado repudio se lo aplica el lector común, que terminantemente se niega a gozar de sus obras. El segundo e infame repudio se lo aplica su propia realidad, que él no supo expresar, siendo copiador e imitador de los maestros. Pero el tercer repudio y puntapié, el más infamante de todos, le viene de parte del Arte, en el que quiso refugiarse, y el cual lo desprecia por incapaz e insuficiente. Y esto ya colma la medida del oprobio. Aquí empieza ya la completa orfandad. Esto ocasiona que el secundario se convierta en objeto de una burla general, bajo el fuego graneado del repudio. En verdad, qué se puede esperar de un hombre repudiado tres veces y cada vez con más oprobio? ¿Acaso un hombre así acabado no debería desaparecer, esconderse en alguna parte para que no se le viera? ¿Acaso la insuficiencia, desfilante en pleno día, ansiosa de honores, no debe provocar hipo al universo?
viernes, 26 de marzo de 2010
Demonios cotidianos

Hace unos meses releí, después de muchos años, el pequeño relato “El demonio de la perversidad”, de Edgar Allan Poe, en la traducción de Julio Cortázar. En la primera lectura tenía menos de dieciocho años, estaba descubriendo apenas, tardíamente, el mundo de los libros y buscaba por sobre todas las cosas lecturas dañadas, aunque si alguien me hubiera preguntado acerca del significado de esa palabra, no habría podido explicarlo más que por alusiones inconexas: algo como Kafka, como Quiroga, o ya de perdida como Lovecraft. Por supuesto, en ese entonces me pareció un relato insulso, aburrido inclusive con esa rara particularidad de ser un cuento ensayístico en el que se describe una fascinación por la propia perdición, algo que además experimentan otros personajes del mismo Poe. Y si además agrego que no tenía nada de demoniaco como el título lo sugería, sino sólo una perorata explicativa…, en fin, la clase de cosas que algunos pensamos a esa edad.
El tiempo, las vivencias y un sinfín de pequeñas y grandes casualidades me llevaron nuevamente a ese relato, y lo curioso es que ahora alumbró descarnadamente diversos episodios de mi vida en los que he sido traicionado por mi propio pensamiento, en ocasiones para bien, casi siempre para mal. ¿Cuántas veces ese “actuar de cierto modo por la razón de que no deberíamos actuar” me ha llevado a situaciones incómodas? Tras el repaso nocturno de muchas de ellas, llego a la conclusión de que algo dentro de mí hizo que se me desatara la lengua o que reaccionara de un modo ya fuera indolente o agresivo, lo que al final de cuentas me resultaría contraproducente.
Gracias a Poe, ahora imagino ese impulso irracional como un demonio, y no puedo dejar de verlo sentado a horcajadas en mi hombro, acaso riendo de buena gana con mis estupideces o chillándome en la oreja de forma desabrida cuando voy a hacer algo de lo que después me arrepentiré. Aconsejándome a su manera, digamos.
De sólo pensarlo, me dan unas ganas terribles de actuar impulsivamente…
* Imagen: detalle de El jardín de las delicias (1504), de Hieronymus Bosch (El Bosco).
jueves, 2 de julio de 2009
Goces del pasado

“Recuerdo un banquete celebrado en honor de un ilustre escritor extranjero, un auténtico sabio, en un palacio elegantísimo de Roma. Alguien mencionó el tema de la vejez, me parece que refiriéndose a Berenson, y el homenajeado escandalizó entonces a los concurrentes al decir, con una voz estruendosa que acalló las otras conversaciones, que había momentos en que recordaba con ternura una enfermedad venérea contraída en la adolescencia en un barco y las rudas curaciones que requería, sobre todo si se la comparaba con los repugnantes males que aquejan a los viejos y terminan convirtiéndose en su Némesis: los de la vejiga, la próstata, la ciática, las urticarias del cuero cabelludo, los escalofríos, la debilidad de los esfínteres, la amnesia, el temblor de las manos, y en ese momento los elegantes invitados, viejos en su enorme mayoría, levantaron con estruendo la voz y al unísono declararon que ellos y ellas no sentían para nada la vejez, que ni siquiera la advertían, que nunca se habían sentido en mejor forma, que la capacidad de creación se les había ampliado, que su último manejo del lenguaje era en verdad suntuoso, profundo, ático, o barroco, que cada uno escribía mejor que los demás, mientras el viejo priápico oía hablar, en tonos enfáticos, acalorados, histéricos, a esa tribu negadora de la vejez, con los ojos semicerrados, como si disfrutara ausentarse del presente y se hundiera en los goces del pasado: las hazañas de su pene incontinente, las manchas como condecoraciones descubiertas en su ropa interior. Su única manifestación de vida era una sonrisa de sorna dedicada a la concurrencia”.[1]
[1] Sergio Pitol, El mago de Viena, Fondo de Cultura Económica, México 2006, pp. 82-83.
viernes, 29 de mayo de 2009
Trabajos de un lector

Lo curioso es que con esto recuerdo aquello de lo que hablé en El fracaso de la belleza, la minúscula reflexión que germinó a partir de un ensayo de Gombrowicz. Es decir, el implacable aburrimiento que puede generar el exceso de perfección, en el dado caso de que realmente sea ésta una obra perfecta. Pero basta ya, podría extenderme con interminables y afligidas digresiones, y sólo se seguiría sacando en claro que no, nomás no he logrado engancharme con Esplendor de Portugal.
martes, 31 de marzo de 2009
El amor a contraluz
 En los senderos del amor, tarde o temprano aflora la ternura, aun cuando esté revestida por los más extraños matices. Hace unos meses, en una charla intermitente con la voz de ese espacio entrañable que es el Lugar de olvido, Gustavo me describía algunas sensaciones experimentadas durante la lectura de El grito silencioso, de Kenzaburo Oé. A mi vez, yo le hablé precisamente de una insólita escena de amor que encontré hace años en la primera novela que escribió Kenzaburo: Arrancad las semillas, fusildad a los niños (al menos así se llama en la traducción de Anagrama), la cual contenía al mismo tiempo tanto una insensata violencia como una dosis insoslayable de ternura:
En los senderos del amor, tarde o temprano aflora la ternura, aun cuando esté revestida por los más extraños matices. Hace unos meses, en una charla intermitente con la voz de ese espacio entrañable que es el Lugar de olvido, Gustavo me describía algunas sensaciones experimentadas durante la lectura de El grito silencioso, de Kenzaburo Oé. A mi vez, yo le hablé precisamente de una insólita escena de amor que encontré hace años en la primera novela que escribió Kenzaburo: Arrancad las semillas, fusildad a los niños (al menos así se llama en la traducción de Anagrama), la cual contenía al mismo tiempo tanto una insensata violencia como una dosis insoslayable de ternura:Dentro de mí nació un sentimiento nuevo, que de repente se extendió por todo mi ser y provocó una especie de impacto en mi cabeza. Cogí a la niña bruscamente por los sobacos y la levanté. No me fijé en la expresión de su cara, vuelta hacia mí. La abracé como una gallina acorralada y muerta de miedo y la llevé corriendo al interior del oscuro almacén.
Entramos sin descalzarnos en el almacén, sumido en la penumbra, y, en silencio, me bajé los pantalones a toda prisa, le subí la falda y me tumbé sobre ella. El pene, erecto como un grueso espárrago, se me enredó en los calzoncillos y se torció violentamente, por lo que solté un chillido de dolor. Después lo introduje en su sexo, frío, seco y áspero como el papel, sentí unas cuantas sacudidas espasmódicas y lo retiré. Suspiré profundamente.
Eso fue todo. Me puse en pie, me ajusté los pantalones como pude, a tientas, y salí sin decirle nada a la niña, que respiraba entrecortadamente. Fuera, el frío era intenso, y la luz de la luna caía sobre los árboles y los adoquines con dureza mineral. Todavía estaba locamente furioso y tenía la boca llena de murmullos violentos, pero una intensa sensación, llena de dulzura, iba creciendo en lo más hondo de mi ser. Subí la cuesta corriendo con los ojos llenos de lágrimas y haciendo visajes para que no me corrieran por las mejillas.[1]
Es necesario tomar en cuenta que los protagonistas de la escena son unos niños que apenas se aproximan a la adolescencia, y que él acaba de arriesgar su vida con tal de sacar a la niña del bloqueo a que los tienen sometidos los habitantes de una montaña por la sospecha de un brote de peste. Después de este climax doloroso y feliz, la novela se precipitará a un terrible abismo; sin embargo, este momento permanecerá latente en la novela como uno de esos recuerdos obstinados que inexplicablemente se suelen colar como preludio a las tragedias.
En fin, la deuda está abonada para el olvido.
[1] Kenzaburo Oé, Arrancad las semillas, fusilad a los niños, Editorial Anagrama, Barcelona, 1999. Traducción de Miguel Wandenbergh, p. 114.
lunes, 9 de febrero de 2009
Lo inefable

En cierto momento de El arte de la fuga, Sergio Pitol menciona algunas de las lecturas que lo han dejado plenamente conmovido. Allí habla de La cruzada de los niños, de Marcel Schwob, o más precisamente, del monólogo del leproso como unas de las páginas más bellas que le ha deparado el ejercicio de la lectura constante. Eso por supuesto me intrigó, ya que antes de conocer oblicuamente ese texto de Schwob, yo no había leído de él más que un libro de cuentos asimismo inolvidables: El rey de la máscara de oro. Y a pesar de que durante un tiempo importuné al personal de varias librerías con la pregunta de cuándo se iban a surtir con ese título descontinuado, al final lo encontré cuando ya ni siquiera me acordaba de que lo quería. Un libro delgadísimo que contenía sólo ese relato, prologado por Borges, y que vi por azar en una librería de viejo, aplastado por el peso de gruesos ejemplares de álgebra y aritmética, todo en una montaña en la que los libros de superación personal se mezclaban sin ningún pudor con los de ciencias, novelas rosas, y alguna que otra joyita literaria (como La cruzada de los niños) que, a saber por qué vueltas del destino, yacía olvidada por allí.
Lo curioso es que tomé el librito con una ligera agitación, y de inmediato lo abrí, sin prestar atención a la página. Me topé de bruces con esto:
¡No tuvo miedo de mí! ¡No tuvo miedo de mí! Mi monstruosa blancura es semejante para él a la del Señor. Y tomé un puñado de hierba y enjugué su boca y sus manos. Y le dije.
–Ve en paz hacia tu Señor Blanco, y dile que me ha olvidado.
Me exalté, aunque no podría explicar por qué, pagué enseguida el libro y me fui a casa. Lo leí de un trago. Cuando terminé, lo volví a leer. Y lo puse con mano temblorosa en el librero. Es casi invisible por su grosor, sólo para quienes suelen hurgar minuciosamente. El color ocre de su cubierta tampoco ayuda. Recordé lo dicho por Pitol, y en efecto, me pareció bello el texto, pero sentí que no todo quedaba allí, que la recreación poética de un hecho histórico como ése tenía que significar algo distinto a lo poco que yo había comprendido, si es que algo como eso se puede comprender: miles de niños que van al encuentro de la esclavitud o la muerte, movidos por una fe implacable. La actualización que Andrzejewski hace de ese infame capítulo de la historia a mediados del siglo XX en la fulgurante Las puertas del paraíso, no hace sino corroborar ese presentimiento. Pero de eso quizá hablaré después. Porque ahora quiero imaginar que alguien se pone a husmear en mi librero y que de pronto se topa con ese ejemplar casi insignificante, y que empero, pareciera quemar las manos. Ansío que ese alguien lo abra presa de la misma urgencia que yo experimenté. Y quién sabe, tal vez encuentre mejores palabras para ilustrarme la forma sencilla e insondable del relato. O más bien su anécdota. O acaso las dos.
miércoles, 28 de enero de 2009
Los reinos de porcelana
 Es muy sabido que se puede practicar la lectura en casi cualquier parte: en la cama, en un sillón, de pie mientras se es apretujado por el gentío del metro, en el piso, recostado sobre el césped de un parque, en el asiento de un autobús, mientras se espera a alguien, y por supuesto, también en las bibliotecas, aunque paradójicamente es uno de los lugares en los que casi nunca leo. Sin embargo, uno de los sitios más placenteros para leer, al menos para mí, es sin lugar a dudas el baño; es decir, mientras uno está sentado en los labios de un retrete, dando rienda suelta a las necesidades fisiológicas. Sé que esto no es nada nuevo. Yo mismo lo he mencionado cuando evoco la febril experiencia de mi primera lectura de Muerte sin fin. Pero de un tiempo para acá, he pensado más en ello a raíz de los libros que han estado en mis manos últimamente.
Es muy sabido que se puede practicar la lectura en casi cualquier parte: en la cama, en un sillón, de pie mientras se es apretujado por el gentío del metro, en el piso, recostado sobre el césped de un parque, en el asiento de un autobús, mientras se espera a alguien, y por supuesto, también en las bibliotecas, aunque paradójicamente es uno de los lugares en los que casi nunca leo. Sin embargo, uno de los sitios más placenteros para leer, al menos para mí, es sin lugar a dudas el baño; es decir, mientras uno está sentado en los labios de un retrete, dando rienda suelta a las necesidades fisiológicas. Sé que esto no es nada nuevo. Yo mismo lo he mencionado cuando evoco la febril experiencia de mi primera lectura de Muerte sin fin. Pero de un tiempo para acá, he pensado más en ello a raíz de los libros que han estado en mis manos últimamente.No me pasa de largo la inevitable asociación entre la lectura y la escatología, pero antes que llevarla a términos simbólicos, o peor aún: psicoanalíticos, prefiero pensar en ella como una especie de suma hedonista, en la que uno a veces puede obtener dos placeres en lugar de uno. Claro, siempre y cuando se tenga la sabiduría para elegir el libro adecuado.
viernes, 19 de diciembre de 2008
Alegrías de cartón
 En la recta final de El bandido se puede leer esta breve y abismal reflexión:
En la recta final de El bandido se puede leer esta breve y abismal reflexión:Era tan soso, tan aburrido mirar el propio sufrimiento; mirar el ajeno, en cambio, lo despertaba a uno. Aquellas dos habituales del restaurante, por ejemplo: qué miserables le parecían al bandido. Estaban siempre allí, como en busca de una pizca de felicidad. Sí, daban esa impresión. "A uno no debería notársele que es impaciente, que le exige a la vida y que está deseoso de algo en general", pensó él. "Es algo que causa mal efecto. Deberíamos parecer el mayor tiempo posible culquier cosa por la que nos puedan apreciar y tenernos simpatía. A quien se le ve que busca amor, no encuentra ni clemencia ni amor; se le pone en ridículo. Quien vive en paz interior, quien está completo, quien se ha reconciliado consigo mismo y con su existencia, quien da una impresión de equilibrio: he ahí quien merece el amor. Pero a los otros, a quienes parece faltarles alguna cosa, en lugar de darles un poco de placer, aun se les quita algo sin querer, así es la vida y no tiene visos de cambiar. Quien parezca satisfecho con lo que es y lo que tiene, tiene perspectivas de recibir aún algo más, pues tendemos a ser complacientes con él porque advertimos que sabe poseer [...]"[1]
Saber poseer. ¿Qué podría sonar más sencillo y al mismo tiempo ser tan endiabladamente difícil? Si se consigue, por los medios que sean, algo que no tiene la mayoría, por lo general es menester ostentarlo. Señores, tengo este "algo" que ustedes no tienen, y por tanto, no harían mal en pensar en mí como alguien que ha triunfado. Y lo mismo sucede con la felicidad. Quien la busca con avidez (como si fuera una obligación de la vida suministrárnosla) y no la consigue, suele poner en práctica sórdidas representaciones en las que siempre parece estar a punto de alcanzarla, y así lo cuentan a quien esté lo suficientemente cerca para oírlo. Haré esto y aquello, y seguramente seré feliz, y entonces, cuando te hagas una idea mental de mí, podrás envidiarme porque creerás que soy uno de los pocos escogidos que pudieron entrar al reino de los felices de cartón...
Pero quizá ya me estoy alejando de la idea central de Walser.
Siempre me pasa cuando pienso en la felicidad.
[1] Robert Walser, El bandido, Ediciones Siruela, Madrid, 2004, p. 119.
viernes, 17 de octubre de 2008
Una de espías

Entre las múltiples historias que hilvana el narrador de Encomio del tirano –esa suerte de amable embaucador, que también se autodefine como un juglar, o incluso, no sin sorna, como un escritor que ofrece historias "publicables" a su editor o tirano, tal como lo haría un buhonero– hay una que resulta especialmente exquisita: la historia de espías. De momento dejo de lado un par de motivos que me rondan a propósito de este libro de Manganelli, todo para que el amable lector se deje llevar por la sorda hipnosis de las palabras:
[...] Como editor, sé lo que quieres de mí: una historia de espías. Tengo en la cabeza una, muy confusa y extravagante. A mí me gusta, creo que podría divertirte. Aquí también empezamos por el problema del lugar; una ciudad industrial, supongo, de cierta aerodinámica eficacia tecnológica. Pienso en avenidas rectilíneas, ángulos rectos, jóvenes de miradas secas. Naturalmente, sentimentales. Ya no es el poeta que se enamora de la costurera; es el proyectista de astronaves; el inventor de la marcha atrás cometacompatible: un genio de las matemáticas. Una ciudad de laboratorios, y es una ciudad del poder; una capital, una metrópolis minúscula, de insondable supremacía. Esta ciudad está invadida por los espías y por los espías de los espías. Considerado en conjunto, una sinecura. Nadie puede moverse; nadie puede descubrir absolutamente nada. La capital está perfectamente protegida. Pero un día –me gustan estas desviaciones moralmente mediocres. Me parece como estar en el cine–. Un día –esta forma de afrontar un dilema decisivo no sólo es vulgar, es infantil; pero esta inocencia no carece de gracia–. Un día –claro, es inevitable que algo, sea lo que sea, suceda un día, y por lo tanto esta locución es en todo caso impropia o superflua; y además, el día incluye la noche, y por lo tanto si dijera la noche diría algo más sensato que al decir este bobo, irritante, indigno de mí, "un día"–. ¿Indigno de mí?, pues entonces digámoslo. Un día, he aquí que una puerta, movida por la corriente, se estremece, oscila, golpea. Es necesario saber que en esta ciudad existe el culto de las puertas y de las llaves. Todas las casas tienen puertas eficaces, todas las puertas tienen llaves pertinentes, todo el mundo cuando entra y sale cierra las puertas con llave. Es imposible, socialmente, moralmente imposible que una puerta oscile y golpee. Pero esa puerta lo está haciendo. La situación, extravagante e increíble, hace que acudan los coches de la policía antiespías. Empuñando las armas –éste es lenguaje de tebeo, pero ya te he advertido que yo no sé contar, esto es sólo un esbozo, una idea para tus relatadores editoriales. En resumen, que éstos entran en la casa; está vacía. Es decir, el fulano que vivía en ella ha desaparecido. Los guardias se acomodan en la habitación –digamos que la casa es una única habitación amplia, llena de maquinarias– y esperan. No regresa nadie. Al cabo de unos días, llegan los técnicos del espionaje, y se ponen a revolver. No tienen mucho qué revolver. En un cajón que no está cerrado con llave –eso también resulta extraordinario en aquella ciudad que profesa el culto por las llaves– hay una carpeta con unas cuantas decenas de hojas, dibujos y diagramas, mapas. En breve resulta claro lo siguiente: ese fulano que ha desaparecido sin cerrar la puerta ha descubierto todos, absolutamente todos los secretos de la capital, la ciudad de insondable supremacía. No sólo eso resulta sobrecogedor, sino que el espía, porque es obvio que de un espía se trata, y absolutamente fuera de lo común, no ha hecho nada para ocultar su condición; al contrario, ha dispuesto las cosas de manera tal que todos supieran que los secretos de la ciudad más poderosa del mundo habían sido descubiertos. Podemos pensar también que en una hojita, sobre una mesa, hay un número de teléfono subrayado. ¿De dónde? En la ciudad existe un número que corresponde. ¿Una lavandería? ¿Un perito forense? ¿Un exorcista fracasado? ¿Un burdel para científicos? Todas son historias que os coloco delante. Basta con tener algo de estilo, precisamente eso que a mí me falta. Los jerarcas de la ciudad son presa del pánico. No basta con que el espía lo haya descubierto todo; no se sabe a quién ha pasado los secretos. No se sabe a merced de quién está ahora la ciudad más poderosa del mundo pero lo cierto es que está a merced de alguien. Puede ser alcanzada en cualquier momento de forma irreparable. No tiene defensas ni puede atacar primero. ¿Quién tiene en sus manos los secretos? Aquí empieza, en mi opinión, la segunda parte de la historia. No faltan indicios, empezando por ese número de teléfono; personas que dicen despropósitos; un amigo del espía inhallable, el papel en el que están escritos los apuntes. Pero los indicios llevan hacia objetivos distintos, incompatibles, imposibles. Por ejemplo, una aldea de pastores. ¿Será posible que entre esos pastores aislados y analfabetos haya alguien que aspira a capturar la Ciudad? Febriles indagaciones sobre los habitantes de la aldea, en especial sobre un joven profesor de matemáticas. ¿Qué ha venido a hacer a esta aldea? Él contesta: el aire limpio. Se indaga en las otras ciudades, que podrían ser rivales, si bien no sea posible pensar en una ciudad rival. Los jerarcas de la ciudad sospechan los unos de otros. ¿Es que acaso alguien medita un golpe de Estado? Esta hipótesis podría consentir anotaciones fuertemente críticas acerca de la tecnología. Después, un golpe de efecto. Tal vez tenga que ver algo el número del perito forense. Los muertos. El espía ha pasado la información a los muertos. Los demonios, dado el exorcista fracasado. Indagación acerca del exorcista. ¿Cómo ha fracasado? ¿Quiénes son los demonios? La estructura ideológica de la ciudad comienza a resquebrajarse. Pongamos una cartomántica. No parece imposible que la información haya sido pasada a un imperio del pasado, digamos los Aqueménides, los Mongoles; y que la invasión esté lejana por pocos instantes, ya que incluso los siglos transcurridos están enteros en un segundo. ¿Y si fuera una potencia futura? Las hipótesis se acumulan, y la ciudad empieza a defenderse de todo: desentierra a los muertos y los quema, importa trenes de exorcistas, se dota de un calendario secreto y enigmático para desorientar a los atacantes del pasado y del futuro, se reconstruye en falso estilo antiguo, no tarda en caer en una forma de demencia de la jerarquía. La ciudad ya no tiene una idea de sí misma. Es supersticiosa, está invadida por los satanistas, hechiceros, nigromantes, gafes, especialistas en el mal de ojo, en darlo y quitarlo, acróbatas, cuentacuentos, humoristas, cinematografistas en busca de ideas, vagabundos, putas, matemáticos que no saben hacer divisiones con coma, inventores del movimiento perpetuo. Creo que esta parte sería divertida. ¿Cómo dices? Creo que una cosita de unas ciento cincuenta páginas, doscientas quizá. Con un plano de la ciudad. ¿Qué cómo acaba? Ya sabes que no me gustan las historias que acaban y no le gustan tampoco al Creador y no te gustan tampoco a ti. Podría ser que un día el espía regrese, y diga: ¿Qué me dais si os digo a quién le he pasado vuestros secretos? Los jerarcas quieren matarlo, pero no pueden matarlo: él es la única esperanza que les queda. Lo ves. Es una parábola sobre la exquisitez del espía. Helo ahí, el espía que sabe, la única persona en la ciudad más poderosa del mundo que sabe exactamente quién es más poderoso que la ciudad más poderosa del mundo. Es el traidor. Es intocable. Tal vez reduzca a cenizas la ciudad. Tal vez la salve. Nadie puede saberlo. Él sólo conoce el nombre de la Sombra que hace enloquecer a los poderosos. En mi opinión, una hermosísima historia. ¡Ah, el espía! [1]
[1] Giorgio Manganelli, Encomio del tirano, Ediciones Siruela, Madrid, 2003, pp. 102-105.